Hasta llegar a Hamlet
Sergio Pitol
Un libro leído en distintas épocas se transforma en varios libros. Ninguna lectura se asemeja a las anteriores. Al descubrir, como en el caso de Papini u otros más, que esa escritura nada tenía que ver con nuestras preocupaciones o nuestros sueños, que nos resulta átona y hueca, deducimos que debió haberse impuesto sólo por circunstancias morales, religiosas, políticas de la época, y bastó que cambiaran las condiciones sociales para descubrir que estaba desprovista de forma, destinada irremediablemente a perderse en el vacío.
Aún el retorno a obras aseguradas por varios siglos de indiscutible excelencia puede proporcionar sorpresas. Como el baño en el río de Heráclito, la relectura de un clásico jamás será la misma, a menos que el lector sea un auténtico papanatas. El Hamlet que un estudiante atónito y deslumbrado leyó en la adolescencia, inmediatamente después de ver en el cine la versión de Lawrence Olivier, tiene poco que ver con una tercera relectura hecha a los veintiséis años, cuando una rigurosa revisión de la obra le hacía concebir el destino humano como una búsqueda incesante de armonía universal, aunque para realizar ese fin habría que sacrificar su vida y la vida y la felicidad de seres como Hamlet, Ofelia y Laertes, jóvenes ardientes, inmolados durante el combate contra la vileza y la podredumbre, para dar paso al aguerrido Fortinbrás, príncipe de Noruega, quien devolvería a Dinamarca la paz y la armonía. Sin dolor y sin esfuerzo, se decía, el horizonte jamás podría aclararse. El nombre de aquel lector no tiene importancia, ni siquiera sus circunstancias, aunque conocer una y otras podría permitir trazar la crónica de una larga relación entre un hombre y sus libros predilectos; hablar, además, de la pulsión que se establece entre lectura y relectura. Consignaré sólo que estudió una carrera para la que no tenía la mínima vocación, ya que sus padres la eligieron por él. Durante los años de estudiante asiste luego como oyente a la Facultad de Filosofía y Letras con mayor diligencia que a la de Jurisprudencia, de la que es alumno. No le preocupa gran cosa el trabajo, vive con cierta holgura gracias a una renta que recibió en herencia. Dice y repite a quien lo quiere oír que no sólo vive para leer sino que lee para vivir. La lista de sus lecturas es descomunal, ecuménica y arbitraria, tanto en los géneros como en los estilos, las lenguas y las épocas. Se complace maniaticamente en hacer listas, de los autores, de sus títulos, de las veces que ha leído cada uno de los libros, de todo. Hay en eso, me imagino, un pequeño grano de locura. Lee y relee a toda hora, y apunta los detalles en enormes cuadernos. La lista de escritores más frecuentados, aquellos con quienes se siente como si estuviera en su casa, es la siguiente, en orden de mayor a menor: Antón Chejov, indiscutiblemente su autor favorito, podría leerlo cada día y en todo momento; conoce algunos de sus monólogos de memoria; es el autor que le resulta más insondable de todos sus preferidos. Vislumbra que en la obra de ese ruso excepcional, bajo una aparente transparencia, se esconde un núcleo acorazado que lo convierte en el más oscuro, más lejano, más misterioso de todos los autores que ha leído. Los siguientes son, por orden: Shakespeare, Nikolái Gogol, Benito Pérez Galdós, Alfonso Reyes, Henry James, Bertolt Brecht, E. M. Forster, Virginia Woolf, Agatha Christie, Thomas Mann, Jorge Luis Borges, Carlo Goldoni, George Bernard Shaw, Carlos Pellicer, Luigi Pirandello, Witold Gombrowicz, Arthur Schnitzler y Alexander Pushkin. Por supuesto, hay autores a quienes prefiere más que a los enlistados: Marcel Schwob, Juan Rulfo, Miguel de Cervantes, Tirso de Molina, Tolstói, Stendhal, Choderlos de Laclos, Laurence Sterne, pero por una u otra cosa, a aquellos* los ha leído más. Desde luego sería una locura preferir a Agatha Christie, que aparece en la lista de los más leídos, a Miguel de Cervantes, que no lo está. Y es evidente que Gustavo Esguerra ¡al fin saltó el nombre!, a quien conozco bien, prefiere las obras teatrales de Lope, de Calderón o de su predilecto Tirso de Molina a las de Goldoni, como también admira más a Hermann Broch o a Carlo Emilio Gadda que a varios de los enlistados. De la misma manera que ha visto y leído Hamlet más que otras piezas de Shakespeare que prefiere, como La tempestad, Troilo y Crésida, Como gustéis, El rey Lear. Pero el destino, a saber por qué, lo dispuso así, y lo llevó a codearse más con unos que con quienes debería. Bueno, mi amigo Esguerra, Gustavo Esguerra, descubrió a Hamlet a los doce años y lo siguió frecuentando hasta apenas unas cuantas horas antes de morir. Cada lectura añadía y eliminaba nuevos matices a las anteriores.
La undécima lectura ocurrió en 1968, después de la matanza de Tlatelolco, de la universidad tomada por el ejército, de la marcha de los tanques por las calles de México. Fue una lectura crispada y eminentemente política, donde aquellas «algo huele a podrido en Dinamarca» y «Dinamarca es una prisión» eran las frases clave de la tragedia. El castillo de Elsinore se convierte en un presidio, donde los protagonistas se ponen a cada momento trampas y se espían sin cesar y sin reposo. Polonio manda mensajeros a París para que le sigan los pasos a Laertes, su hijo, y le envíen informes de su conducta. Polonio también, con el acompañamiento de los reyes, espía constantemente a Hamlet. El rey invita al castillo a Guildenstern y a Rosenkrantz para provocar a Hamlet y descubrir qué trama. El mismo Hamlet le pide a Horacio que no deje de escrutar el rostro del rey durante la representación sugerida a los comediantes. Todos los personajes se acosan; cualquier gesto o palabra se examinan detenidamente para lograr descubrir los enigmas del alma de los demás. Mi amigo Esguerra, después de su undécima lectura, se convenció de que Hamlet era una tragedia política. Shakespeare, en los dramas históricos, presenta a sus espectadores una radiografía de los procedimientos del poder absoluto. Ningún personaje está exento de su contaminación si desea sobrevivir. En varias ocasiones mi amigo había creído que aquel melancólico príncipe de Dinamarca es el arquetipo perfecto de la indecisión, la tristeza y el quietismo, pero a fin de cuentas resulta que no lo es. Su rechazo a la acción, su fama de ausentista no le impide a lo largo de la tragedia dar muerte a Polonio, enviar a la ejecución a Rosenkrantz y a Guildenster, matar al rey y ser altamente responsable del suicidio de Ofelia.
Cuando Shakespeare escribió Hamlet el terror sofocaba a Londres. En 1601, la conspiración de Essex, su mecenas y amigo, fue descubierta y él ejecutado. Las crujías de la Torre de Londres se llenaron día tras día con la más ilustre juventud de Inglaterra. La reina no perdonó a su antiguo favorito, y ni siquiera su decapitación la dejó satisfecha. Había que acabar con la semilla, sus familiares y amigos, los filósofos y los poetas de quienes se rodeaba. Poco se sabe de Shakespeare durante los dos años que duró esa pesadilla. Fue, eso sí, la única pluma de prestigio del reino que no cantó las glorias de Isabel de Inglaterra en 1603, a la hora de su muerte.
Aquella relectura influyó en las siguientes, sobre todo en la última, que el ya anciano Gustavo Esguerra terminó en el lecho de un hospital pocas horas antes de expirar. En esa lectura volvió de nuevo a sorprenderle que en el acto final Hamlet aceptará la invitación de Claudio, el rey espurio, el asesino de su padre, el corruptor de su madre, su enemigo acérrimo, para jugar una partida de esgrima con Laertes, lo que le hizo preguntarse si Shakespeare habría considerado a esa altura de la obra que el propósito que lo llevó a escribirla estaba ya cumplido, y por lo mismo, su único interés era llegar al fin. ¡Y qué medio mejor para iniciar ese laborioso desenlace que situar a Hamlet intercambiando unos golpes de espada con el agobiado Laertes, a cuyo padre había asesinado, y a cuya hermana, la delicada, frágil y desdichada Ofelia, había hecho perder la razón y también la vida! Para llegar al fin, era necesario que una de las espadas estuviera envenenada, la misma que en la sesión de esgrima carecería de un botón en la punta, y por si algo fallaba también una copa de vino estaría envenenada, como emponzoñada estaba entera la atmósfera de Dinamarca.
Es la parte inverosímil del drama, la más reacia a la comprensión.
¿Sería aquel duelo falsamente deportivo un mero soporte a la carpintería del drama? ¿Obedecería Hamlet a su demiurgo y al mismo tiempo se rebelaría ante su pluma? ¿Tendría que aceptar un duelo preparado por el rey, quien ha apostado una alta suma a la victoria de su hijastro, lo que implicaría una ofensa a todo lo que hasta entonces Hamlet ha representado, y también a Laertes, con quien jugaría deportivamente después de haberle matado al padre y causar el suicidio de su hermana? ¿O podría ser un sutil procedimiento con el que el autor trataría de insinuarnos que, si bien Claudio es un monstruo por haber asesinado al legítimo rey, y Gertrude, al desposarlo, se ha convertido en su cómplice y es tan culpable como él, Hamlet, en quien desde el principio el autor nos ha obligado a depositar nuestra fe, no es el joven héroe capaz de devolver el orden a este desvariado mundo sino un joven irremediablemente frívolo, que ha matado como sin querer a varias personas, algunas totalmente inocentes, y no al culpable designado por el fantasma de su padre? ¿O sencillamente querría mostrarnos que los insufribles pesares del príncipe han acabado por deteriorar sus facultades mentales? ¿Así de fácil? Tal vez sí, hay que recordar que cuando lo conocimos era un joven filósofo de la Universidad de Wittemberg, acosado por dudas infinitas, poco después se nos presenta como el artífice de un castigo ejemplar que destinará al asesino de su padre, y después como un falso demente. ¿Por qué no suponer entonces que al final las presiones y el desorden de este mundo y del otro, donde habitan los muertos y de donde recibe instrucciones, han acabado por sumirlo en la locura? ¿Es posible que de tanto simular haya optado por refugiarse en ella, y escapar así de toda la pesadumbre que lo embarga?
El viejo lector, mi amigo, el moribundo Gustavo Esguerra, se pregunta en su lecho de enfermo si acaso la aceptación de Hamlet para jugar aquella absurda partida de esgrima podría ser una mera convención escénica de aquellos tiempos, donde tan a menudo la desmesura supera a la coherencia, y contaba con la aceptación del autor tanto como con la de un público complaciente siempre y cuando le ofrecieran una función brillante, opulenta en movimientos, tropos y figuras varias, todo empapado con sangre derramada como apetecía la época, al final de aquella excesiva tragedia. Hamlet se comportará como el hombre que deberá restablecer el orden en el universo que ha sido dislocado brutalmente. Los culpables serán eliminados, Shakespeare ideó ese duelo deportivo sabiendo que el desenlace está a la vista. En una única escena morirán el rey y la reina, y junto a ellos Hamlet y Laertes, los amigos divididos a quienes sólo la cercanía de la muerte volvería a unir. Pasaría por allí el valiente Fortinbrás, limpio de culpas despediría con palabra rotunda al cadáver del príncipe y se ceñiría tranquilamente la corona. ¿Las tinieblas se retirarían de Dinamarca, el olor a podredumbre se evaporaría? ¿En aquel viejo reino, librado de tribulaciones, recomenzaría la historia? Más que la edición de sus obras, como hombre de teatro a Shakespeare le obsesionaba la puesta en escena. En una buena representación, la aceptación de Hamlet a cruzar espadas con Laertes no produce ningún reparo, como pasa en la lectura. Por el contrario, en escena funciona espléndidamente y compone un final perfecto. Esguerra relaciona la escena con otra desorbitadamente efectista, donde el príncipe se arroja a la tumba donde yace el cadáver de Ofelia; presiente una posible conexión entre ambas situaciones, pero no logra establecerla. En esa búsqueda cruzan por su memoria algunas frases pronunciadas por la trémula huérfana mientras deambula sin derrotero por los pasillos de Elsinore.
A Gustavo Esguerra, como a todo lector, le fue imposible captar todos los misterios contenidos en una obra de Shakespeare. En su juventud, lo deslumbraron las intensas tramas y la música verbal. ¡No podía ser de otra manera! Cada lector, según sus capacidades, va descifrando a través del tiempo algunos de sus enigmas. Hacia mediados de los años sesenta, le llegó a las manos el libro de Jan Kott Shakespeare, nuestro contemporáneo. En sus páginas se convenció de la importancia de penetrar a través del texto shakespeariano la experiencia contemporánea, su inquietud y su sensibilidad.
En Hamlet se barajan muchos asuntos: política, poder y moral, debates sobre la unidad de la teoría y la práctica, sobre la finalidad suprema y el sentido de la vida; hay una tragedia amorosa, familiar, estatal, filosófica, escatológica y metafísica. Hay de todo, hasta estética teatral. Además, la tragedia contiene un sobrecogedor estudio psicológico, un argumento sangriento, un duelo, una gran carnicería. Uno puede elegir a su gusto el tema que le interese.
Hamlet parece obedecer a su creador, pero siempre intenta escapársele. Por eso es posible examinarlo y entenderlo de diferentes maneras. En la última hora de su vida, Gustavo Esguerra recordó, ya lo he dicho, unas líneas de Ofelia, en cuya existencia le pareció no haber reparado nunca. Una frase del cuarto acto, precisamente en la escena donde la triste niña tropieza con los reyes, perdida ya en un alucinado laberinto verbal. Su demencia es evidente, y sin embargo en ese denso drama de crímenes y castigos la sibilina frase parece aludir a algo muy importante, muy concreto, tal vez una advertencia al corazón del auditorio: «Dicen que la lechuza era hija del panadero. Señor, sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser». El viejo Esguerra, exhausto, la repite, en voz cada vez más angustiosa. A su lado se encuentran un médico y una enfermera. Acaban de aplicarle una inyección. El médico mueve la cabeza, lo que implica que todo está perdido. El paciente tiene aún fuerza para repetir:
—Dicen que la lechuza era hija del panadero. Señor, sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser, una frase que encajaría perfectamente en un drama de Pirandello, ¿no le parece, doctor?
Fueron sus últimas palabras.
Extraído de Sergio Pitol. La trilogía de la memoria. “El mago de Viena”. Editorial Anagrama. Barcelona, 2019.

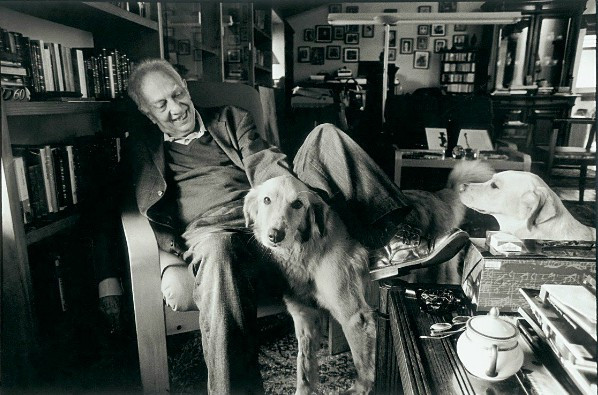
Deja un comentario